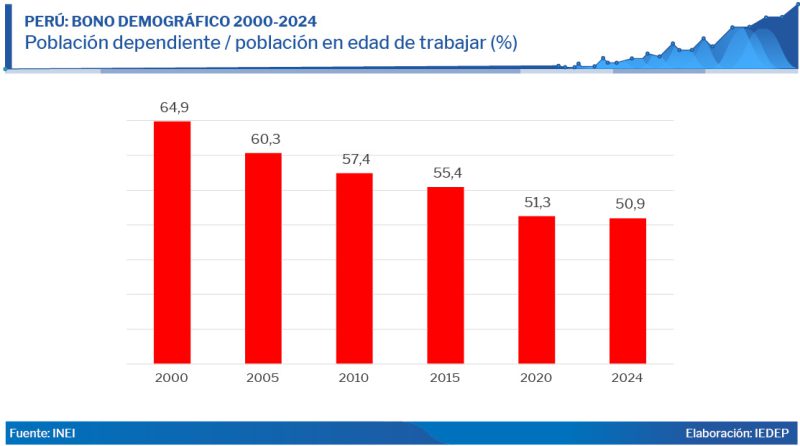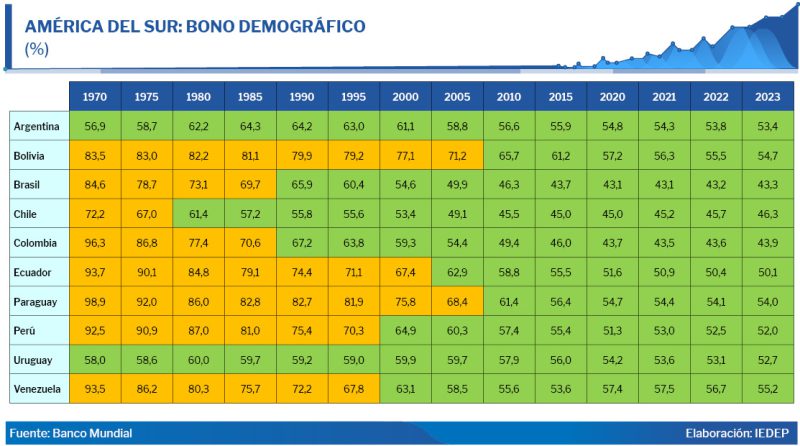Recuperemos la senda de crecimiento
Un país que quiere atraer inversiones para lograr mayor crecimiento, como el Perú, necesita un escenario estable en términos políticos y económicos. En el aspecto económico, el país tiene más de tres décadas con una estabilidad macroeconómica comprobada, que nos ha permitido sortear los shocks financieros nacionales e internacionales. Una baja inflación, un tipo de cambio estable y un buen respaldo de reservas internacionales forman parte de nuestra carta de presentación.
Sin embargo, el entorno político se ha deteriorado con el transcurrir de los años. Lo que los analistas políticos denominaban “cuerdas separadas”, es decir, que lo político no afectaba la economía del país, terminó, y hoy somos testigos de que sí afecta sustancialmente, al tener un crecimiento insuficiente de 2,1 % en la última década. Las iniciativas populistas y “leyes hechas a la medida” emitidas por los congresistas de la República afectan la eficiencia y son una mala señal para los que quieren invertir en el país.
La liberación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los fondos de las AFP, en el tema económico; así como las modificaciones a las leyes de colaboración eficaz, de lucha contra el crimen organizado, la amnistía que prescribe delitos de lesa humanidad y la reducción de los plazos de prescripción de delitos a solo un año, en el aspecto político, son nocivas para el país.
En vista que el Congreso no aprobó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pese a que fueron incorporadas en el sistema electoral por la Ley 30998 de agosto de 2019, su aplicación fue suspendida hasta en dos oportunidades y se regresó a los sistemas de elección interna de candidatos en los partidos: abiertas a los ciudadanos con inscripción previa para votar, un militante un voto, y la elección por delegados. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propone aplicar algunas propuestas de emergencia, para aliviar de alguna manera la situación complicada en la que nos encontramos.
La propuesta integral que presentó la CCL ante el Congreso de la República en 2022 plantea elevar la valla del 10 % al 25 %, con el objetivo de que los candidatos tengan mayor representatividad. Aumentar este porcentaje impedirá que muchas listas no obtengan la votación mínima que les permita postular. Por ende, habría menos candidatos y el ganador tendría mayor legitimidad, a diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones de 2021. El fin de esta propuesta es buscar mayor y mejor representatividad de las autoridades durante su periodo de gestión.
Recordemos que participaron 18 candidatos y Perú Libre y Fuerza Popular pasaron a segunda vuelta con el 19 % y 13 %, respectivamente. En las elecciones generales de 2011, en las que se presentaron 11 candidatos, los dos primeros obtuvieron el 28 % y 21 %, mientras que, en 2016, captaron el 33 % y 17 %. Es decir, en la medida en que aumentó el número de candidatos a la presidencia del país, también hubo mayor atomización de los votos.
A nivel regional, el Perú es el país que posee más candidatos a la presidencia. A la fecha, existen 35 agrupaciones que se alistan a postular y otras 23 esperando ser autorizadas para participar en las próximas elecciones. Es una cifra excesiva en comparación con las últimas elecciones en los países vecinos: Chile tuvo 7 candidatos, Ecuador, 6; Colombia, 6; Bolivia, 5, y Argentina, 5.
Otra medida para facilitar la formación de alianzas electorales es dejar sin efecto la exigencia de requerir el 1 % adicional de votos a las organizaciones políticas que decidan ir en alianzas en las próximas elecciones presidenciales.
Esto nos permitirá evitar la dispersión de candidatos, la confusión ciudadana y, en consecuencia, que las agrupaciones con bajo respaldo popular pasen a la segunda vuelta, como ha ocurrido en las últimas elecciones, por lo que la gran mayoría de ciudadanos no se sienten representados por las autoridades electas.
Asimismo, la CCL expresa su rechazo al proyecto de ley recientemente presentado que busca habilitar a personas con sentencias por delitos de corrupción para postular a la Presidencia de la República en el próximo proceso electoral. La CCL exhorta a los actores políticos y a la sociedad en su conjunto a exigir al Congreso de la República aprobar las reformas que vayan en línea con la idoneidad y representatividad, porque las actuales van en contra de los principios democráticos, la integridad y la lucha contra la corrupción que nuestro país requiere para seguir avanzando por la senda del crecimiento y desarrollo de todos sus ciudadanos.
El fortalecimiento de nuestra democracia es esencial para construir un país justo y equitativo, en el que se respete el Estado de derecho y sus líderes representen valores éticos y de integridad.