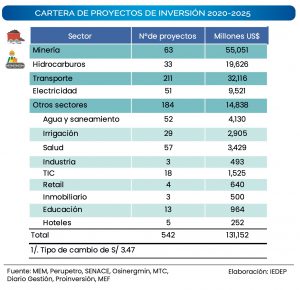Industria alimentaria como estrategia de supervivencia
El segundo semestre será clave para varios sectores. Se estima que 6 de cada 10 mypes cambiarán el giro de su negocio o gestionarán ajustes, según el diario Gestión. Sumado a ello, las fases de activación económica y la ampliación del estado de emergencia han generado en las empresas la necesidad de tomar decisiones drásticas para mantenerse en el mercado y el periodo de julio a septiembre será decisivo para evaluar las mejores estrategias de supervivencia de estas.
Desde que comenzó la cuarentena, empresas de otros sectores han cambiado su giro de negocio al de alimentos. Por ejemplo, lavanderías que ahora venden snacks; peluquerías que venden abarrotes; y ferreterías que ahora son bodegas. Son muchos los negocios que viraron a un sector más dinámico como es la industria alimentaria, pues es una necesidad básica del ser humano en cualquier coyuntura.
Partiendo de la “alimentación saludable”, que hoy se promueve a mayor escala en el mundo para fortalecer el sistema inmunológico, en abril las exportaciones de cereales crecieron 24,5%, respecto a abril de 2019. Aumentaron las exportaciones de quinua, kiwicha, maíz, aun en estado de emergencia y con costos elevados de exportación.
¿Por qué comparamos solo ese mes? Si bien a mediados de marzo entramos en cuarentena, abril fue un mes duro, pues la incertidumbre, principalmente para los negocios, aumentó fuertemente en el país. Se ampliaba el estado de emergencia cada dos semanas y se emitían normas como, por ejemplo, “hombres salen lunes y miércoles, mujeres martes y jueves” entre otras, que inquietaron a la población. Así, era de esperarse que en los negocios pequeños con menor capacidad de aguante iban a predominar los números rojos.
Las exportaciones peruanas y la agroexportación cayeron 56% y 20%; respectivamente, (abril 2020 vs. 2019); pero, el interés y demanda en el mundo por nuestra oferta exportable y la producción peruana sigue clara y vigente.
La caída de las exportaciones se debe a una situación coyuntural, producto de las medidas tomadas a nivel mundial por la pandemia, que llevó al alza los costos logísticos, a restricciones en la demanda para acceder a la compra a través de los canales tradicionales y; posteriormente, a un menor poder adquisitivo a raíz de la crisis económica, el incremento del desempleo o reducción de salarios. No obstante, a pesar de todos esos factores, hay productos que mostraron un incremento en exportaciones para el comparativo abril 2020-2019, como el mango congelado (56%), mandarinas (30%), quinua (16%), espárragos congelados (55%) y cápsicums sin triturar (21%), entre otros.